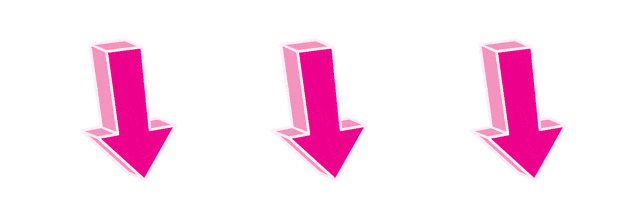Cómo la pérdida de tu propia madre influye en el tipo de padre que eres

Mi madre era la alegría personificada. Le encantaba cantar, hornear galletas y hacer un enorme desorden en la cocina. Traía animales extraviados, y en cualquier momento teníamos un grupo entero de gatos, al menos un perro, conejos, lagartijas y un par de pájaros; cuantos más, mejor.
Nos quedábamos despiertos hasta tarde y hablábamos de lo que queríamos ser cuando fuéramos mayores (yo tenía unos 16 años, ella unos 40) y luego solíamos ir a una cafetería o al cine de madrugada. Vivíamos en un típico barrio de las afueras, donde los cotilleos siempre parecían girar en torno a quién era más guapo que quién, o quién ganaba más dinero. A ella nunca pareció importarle nada de eso, sólo quería encontrar cosas que la hicieran reír, y conducía un monovolumen que se caía constantemente y que tenía un batidor de huevos como adorno en el capó (un día le pidió a mi padre que se lo cambiara, el original era "aburrido").
'Mi padre no me deja ir a tu cumpleaños porque eres negra' Como viuda y madre, todavía estoy pensando en cómo celebrar el Día del Padre sin mi marido.
Solía salir de nuestro camino de entrada con la puerta lateral deslizante aún abierta, luego se adelantaba hasta la señal de stop, pisaba el freno y dejaba que la puerta se cerrara sola. Un día, la puerta se cerró sola y salió volando de nuestro coche hasta llegar a la carretera. Se volvió hacia los niños del asiento trasero y, luchando contra la risa, dijo en voz baja: "Oh, bueno". Tuvimos que atar la puerta con una cuerda, lo que le hizo mucha gracia.
A pesar de su carácter desenfadado, mi madre era a menudo una madre firme. Había un respeto mutuo entre ella y sus hijos, una especie de código tácito en el que entendíamos que podíamos hablar con ella en cualquier momento, sobre cualquier cosa, y ella nos escucharía con el corazón abierto. Ese respeto y esa gracia iban en ambas direcciones. Tenía una gran habilidad para hacer que la gente se sintiera vista y comprendida, y todo el mundo la quería por ello. Como hijos, creo que nos dimos cuenta de lo raro que era eso y lo apreciamos. Sabíamos lo afortunados que éramos. Ella era amor, diversión, comprensión y aceptación, y un día se fue.
Mi madre murió de cáncer cuando cumplió 50 años. Llevaba varios años enferma y luchó mucho, pero no pudo superarlo. El último año de su vida, vimos cómo su luz, antes vibrante, se apagaba mientras se alejaba cada vez más de nosotros. Llevamos el árbol de Navidad a su habitación cuando ya no podía salir de la cama. Nos tumbamos a su lado, descansamos con ella e intentamos en vano encontrar comida que aún le gustara. La vimos dar su último suspiro mientras nos sentábamos junto a su cama, leyendo sus tarjetas de cumpleaños. Yo tenía 21 años, mi hermana mayor 28 y mi hermano pequeño 14. La gente suele comentar la diferencia de edad entre nosotros, que estamos tan lejos. Pero desde ese día, hemos caminado por la vida uno al lado del otro con la cercanía de los trillizos. Éramos sus personas más queridas, y de repente nos quedamos sin ella, preguntándonos a dónde iría todo ese amor.
No soy una persona especialmente religiosa, y aunque me encanta imaginar a mi madre católica bebiendo té helado y jugando al Trivial Pursuit con los ángeles, también he hecho las paces con el hecho de que quizá nunca entienda a dónde fue. Solía sentirme tan vacía sin ella, como si el sol de nuestro cielo se hubiera ido de repente y ahora no hubiera nada que orbitar. Hubo un tiempo, después de su muerte, en el que le pedía señales, o bebía demasiado vino y salía al jardín trasero a hablar con el cielo, con la esperanza de poder canalizarla de algún modo, o de obtener una señal suya.
Lo que sea. Estaba tan desesperada por tenerla de vuelta. Ahora tengo 40 años, sólo diez desde que el tiempo de mi madre se agotó, y aunque ya no salgo a la calle a hablar con el cielo, la siento. Por fin comprendo que el amor que mostró a sus hijos, a su familia y a sus amigos nunca se fue a ninguna parte. Ha permanecido con todos nosotros, y se ha hecho más grande, y nos ha hecho a todos mejores personas. Puedo sentirlo entre mis hermanos y yo, y cuando visitamos a mi padre, o cuando sus amigos cuentan viejas historias sobre ella. Ese amor es tan real como cualquier otra cosa, siento que puedo sostenerlo con mis propias manos. Ese sentimiento de amor es la forma en que sé que ella sigue aquí.
Mis hermanos y yo tenemos ahora nuestros propios hijos, pequeñas versiones mágicas, extrañas y encantadoras de nosotros que nunca experimentarán lo increíble que era su abuela. En cambio, les damos el amor que ella nos dio a nosotros. Tener a alguien que te quiera de verdad tal y como eres -ya sea un padre, otro miembro de la familia o un amigo- es un regalo extraordinario, un regalo que puedes devolverte a ti mismo cada día. Me consuela el hecho de que, aunque no sepamos cuánto tiempo tenemos aquí, el amor es realmente eterno.
Así que, en honor a mi madre, comparto ese amor lo mejor que puedo: en mis cómics y libros, en mis relaciones personales y, especialmente, con mi propia hija. Canto con ella, me quedo despierta hasta tarde y le hablo de lo que queremos ser cuando seamos mayores. Y cuando las cosas no salgan como queremos, cuando la puerta salga volando del coche y caiga en la carretera, haré lo posible por reírme en silencio y decir "Oh, bueno", atar la puerta de nuevo y seguir conduciendo.